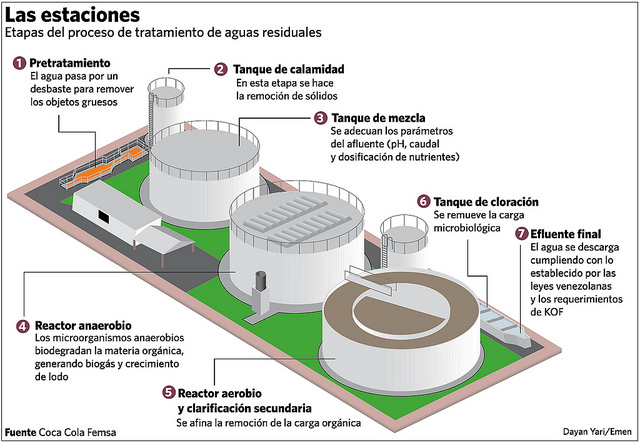El odio a los árboles.
Que un advenedizo construya una casa, con el dinero rápidamente ganado en honradas y secretas operaciones comerciales, está bien. Que construya una de esas lúgubres y sangrientas y vulgares masas de ladrillo; con agujeros enrejados y techo de teja, está menos bien. Pero lo que hace estremecer es que os declare: «Ahora voy a arrancar todos los árboles en torno para que la propiedad quede linda».
Sí, es necesario que se vea limpia, desnuda, con sus insolentes colores que profanan la suavidad de los matices campestres, la fachada reluciente y tonta. Es necesario que se diga: «Ésta es la casa nueva de Fulano, de ese que ahora está tan rico». Es necesario que pueda contemplarse sin obstáculos el monumento a la actividad de Fulano. Los árboles sobran; «quitan la vista». Y hay algo más que vanidad en el afán de pelar el suelo: hay odio, odio a los árboles.
¿Es posible? ¿Odio a los seres que, inmóviles, con los nobles brazos siempre abiertos, nos ofrecen sin cansarse jamás la caricia de su sombra, la fecundidad silenciosa de sus frutos, la poesía múltiple y exquisita que elevan al cielo? Se asegura que existen plantas dañosas. Tal vez: mas no por eso las debemos odiar. Nuestro odio las condena. Nuestro amor quizá las transformaría y las redimiría. Oíd a un personaje de Víctor Hugo: «Vio gentes del país muy ocupadas en arrancar ortigas; miró el montón de plantas desarraigadas y ya secas, y dijo:
«—Esto está muerto. Esto hubiera sido, sin embargo, algo bueno si de ello hubieran sabido servirse. Cuando la ortiga es joven, su hoja es una excelente legumbre; cuando envejece, tiene filamentos y fibras como el cáñamo y el lino. La tela de ortiga vale tanto como la tela de cáñamo. Es, por lo demás, la ortiga un excelente pasto que se puede segar dos veces. ¿Y qué necesita la ortiga? Poca tierra, ningún cuidado, ningún cultivo. . . Con un poco de trabajo que se tomara, la ortiga sería útil; se la descuida y se vuelve dañosa. Entonces se la mata. ¡Cuántos hombres se asemejan a la ortiga! —Y añadió después de una pausa:
—Amigos, retened esto: no hay malas hierbas ni hombres malos. Sólo hay malos cultivadores».
¡Ay!, no se trata de cultivar, sino de perdonar a los árboles. ¿Cómo aplacar a los asesinos? No hay sitio de la República, de los que he recorrido, en que no haya visto funcionar el hacha estúpida del propietario. Hasta los que nada tienen destruyen las plantas. Alrededor de los ranchos se extiende un árido yermo, cada año mayor, que da miedo y tristeza. Según el adagio árabe, una de las tres misiones de cada hombre en este mundo, es plantar un árbol. Aquí el hijo arranca lo que el padre plantó. Y no es por ganar dinero; no aludo a los que explotan las maderas. Sería una explicación, un mérito; hemos llegado a considerar la codicia como una virtud. Aludo a los que gastan dinero en arrasar el país. Obedecen a un odio desinteresado. Y la inquietud aumenta cuando se nota que las únicas mejoras que se hacen en las plazas de la capital consisten en arrancar, arrancar y arrancar árboles.
Odio doblemente feroz en una comarca donde el verano dura ocho meses. Se prefiere el sol abrasador a la dulce presencia del árbol. Se diría que los hombres no son ya capaces de sentir, de imaginar la vida en los troncos venerables, que tiemblan bajo el hierro y se desploman con lastimero fragor. Se diría que no comprenden que también la savia es sangre, y que sus víctimas se engendraron en el amor y en la luz. Parece que las gentes viven esclavizadas por un vago terror, y que temen que el bosque proteja facinerosos y anime fantasmas. Detrás del árbol adivinan la muerte. O bien, obsesionados por un dolor sin forma, quieren copiar en torno el desolado desierto de sus almas.
Y entonces, en la nuestra, la irritación se cambia en piedad. Muy desesperado, muy hondo ha de ser el mal de los que, en resignado mutismo, perdieron el cariño fundamental que hasta las bestias sienten, el santo cariño a la tierra y a los árboles.
Rafael Barrett
Foto: Concurso Embajada Argentina